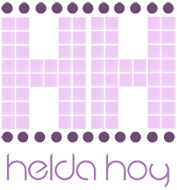29/10/15 – TODO parecía ir de maravillas. Disfrutaba de mi segundo embarazo y de la casita alquilada a la que nos mudamos ¡frente a la playa! en el barrio Mameyal, del Municipio de Dorado, para facilitar el trabajo de mi entonces esposo.
Yo viajaba todas las mañanas para llevar a mi hija hasta el Colegio Montessori de Puerto Rico, atravesando la barriada Venezuela, en Rio Piedras. De ahí, enfilaba rumbo a la Revista Vea, en Santurce, para cumplir con mis jornadas periodísticas semanales.
Y así trascurría la vida en ese ir y venir. De aquí pa’ llá. A veces en los fines de semana, la travesía se extendía a Las Croabas, en Fajardo…Y de ahí a Culebra, Vieques e islitas adyacentes, en una lanchita de 32 pies. Ah, y con mi barriguita que todos los meses cumplía uno más, dando tumbos con el golpe de las olas.
Pero según avanzaba el estado de gestación, algo iba andando mal por aquel entorno de playa, sol, arena y las imágenes lejanas de alguna ballena en ruta durante los cambios de temporadas climatológicas.
Había un hamper de ropa para lavar…específicamente aquel hamper confeccionado en mimbre…que comenzó a expedir una fragancia a paja. Según mi embarazo avanzaba, la emanación se hacía más fuerte, al extremo de que necesitaba evitar estar cerca de la cesta.
El salitre que bajaba por los screens de las ventanas como si se tratara de chorros de nieve, ya no era tan importante. Ni las especies de insectitos voladores que se apiñaban en el farol encendido frente a la puerta de la casa en las noches. Ni el hongo que se pegaba a la ropa y a los zapatos a causa de la humedad del inmenso mar a pasos de la residencia. Ni la ventolera que dificultaba enganchar la ropa recién lavada en el cordel del patio.
Aquel chavao hamper de pajilla me estaba haciendo la vida imposible. ¡No lo quería ni ver! Y aunque se convirtió en un artículo odioso para mi salud mental, yo continuaba depositando allí la ropa para lavar. Como si no hubiese existido ningún otro hamper en la vida.
Varias veces me sucedió que, de camino a la casa, en el trayecto del expreso de San Juan a Dorado, y acercándome al peaje, me sorprendía el tufo a paja. Las lágrimas me bajaban por las mejillas…sin comprender cómo era posible que a tanta distancia, aquel chavao hamper me atormentara de tal manera.
En estos últimos 28 años, han sido contadas las personas a las que les he narrado el cuento del hamper. El detalle del olor a distancia me lo he reservado, hasta hoy, porque no tengo una explicación científica o mental.
Pero es obvio que el asunto del insoportable hedor que me hacía llorar, era producto de un estado patológico. Es decir, químico, porque tan pronto di a luz, aquel chavao hamper de pajilla perdió toda su poderosa pestilencia.
Sin embargo, con el paso del tiempo hay un cuestionamiento para el cual no encuentro respuesta. ¿Por qué rayos no agarré aquel hamper por el pelo y lo boté a la basura para evitar tanto sufrimiento? ¿Cómo es posible que no desterré aquel dichoso hamper de mimbre con aroma a desdicha en una bolsa plástica y lo deposité en un basurero de Guayanilla? ¿O de Yauco? Lejos, bien lejos de mí. Por Dios, que alguien me arroje luz, por favor.